Pretendía
ser una cafetería de parejitas y a veces lo conseguía. Con esa rentabilidad
empresarial escasa pero habitual que otorga una clientela tan fiel como celosa
de su intimidad y escasa de recursos.
Mesitas
de mimbre y cristal, juegos de mesa, música tranquila y camarero amable. Lo
justo para dejar desfilar las horas a su ritmo, a su antojo: entre arrumacos.
Barra de madera con tejadillo, pantalla grande de televisión (aunque no
gigante) y ambiente acogedor. Éstos eran los valores con los que contaba el Genio.
Pero
su localización y ambiente lo hacían receptivo también para otro tipo de
público menos estandarizado y también menos previsible. Por comodidad,
costumbre o casualidad, allá por el ’83 se empezó a convertir en un sitio
propicio para lo que ahora se denomina quedadas[1].
Quizá
por amable y neutro, el Genio
resultaba un terreno idóneo para el inicio de una relación de las denominadas cita a ciegas. Por entonces, sin
internet ni móviles, eran casi patrimonio exclusivo de la radioafición: y si era pirata, mejor.
Además
el Genio contaba con la
característica de estar cerca de la casa de Jesús Onza. Así
que éste lo utilizaba para intentar llevar a cabo sus tácticas envolventes
(supuestamente exitosas) con las que conseguir ligarse a alguna churri de vez
en cuando. Muy a su pesar la realidad[2] se empeñaba en que el Genio fuera lugar de charla con
los amigos y a la vez testigo de sus frustraciones donjuanescas.
El
Genio estaba también cerca de
los sucesivos domicilios de Seco Moco. Esto a la larga
acabó convirtiendo al lugar en una especie de cuartel general en el que
planificar actividades y estrategias de radiopitas solteros, así como hacer
mesas redondas ante el café.
Alguna
que otra vez nos vio tomando copas, pero excepcionalmente. Entre sus mesas
conocimos a Remedios Pirata,
una guapa estudiante de psicología
que pretendía hacernos creer que sus vitaminas y los comprimidos de levadura de
cerveza eran anfetaminas… Imagino que el entorno era propicio y mis escasos 20
años lo pedían a gritos. Pero aquellas píldoras resultaron en realidad ser
ruedas de molino con las que jamás llegué a comulgar.
En
ocasiones el Genio era
coquetón y acogedor. Comprensivo con ese tiempo que pasa sin quedarse y que
termina siendo la mayor parte de la vida. Generalmente se ponía así de
tontorrón en otoño, cuando la melancolía inunda las calles maracandesas. Pero
el verano era diferente: puertas abiertas, corazones deseando arder, aventuras
de todo tipo esperando en cualquier canal de la emisora de radio[3], en cualquier esquina.
Lo
cierto es que con todo y con eso, el Genio
era un lugar al que yo iba extemporáneamente, pero con cierta convicción. Uno
de esos bares en los que cuando uno está, tiene la sensación de haber estado siempre.
Al contrario de esos otros en los que uno siente estar por casualidad y poco
rato, con la sensación de no volver nunca.
Nunca
fui un habitual del Genio,
que era más el territorio de Seco Moco y Jesús Onza. El lugar al que llevaban a sus posibles víctimas. Su
tela de araña para intentar el lucro sexual al que eran tan proclives. El
primero con mayor éxito, sin duda. En todo caso jamás presencié el ritual. Para
mí el Genio, aunque oliera a
feromonas, sólo fue un lugar de aprendizaje humano. Más antropológico que
erótico. Bien es cierto que saqué provecho de presenciar lecciones ajenas… como
si un genio hubiera salido de la lámpara para enseñármelas.





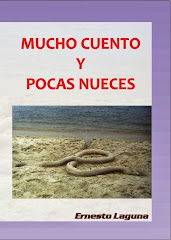




















_001.jpg)


No hay comentarios:
Publicar un comentario