Olvidemos
los prejuicios, aunque sean positivos. Analicemos las situaciones de forma
aséptica, casi científica.
Por
ejemplo, imaginemos la escena: un individuo inserto en una cultura que le es
ajena, de la cual desconoce todo… desde el idioma hasta las costumbres. Que no
puede valerse por sí mismo y está condenado a la caridad de quienes le acogen
con mayor o menor agrado: la familia de adopción a la que le ha correspondido
su cuidado. Una persona con estas características sólo puede tener un nombre:
refugiado. Con el paso del tiempo, en el mejor de los casos, será capaz de
integrarse en todos esos círculos concéntricos… pero habida cuenta de que no se
trata de un exilio voluntario, en mayor o menor medida estaríamos hablando de
un secuestro. Y considerando de tal manera la situación, no tenemos otro
remedio que concluir la siguiente consecuencia: cualquier éxito de integración
en el entorno será únicamente una variante del “síndrome de Estocolmo”.
Así,
de todo lo antedicho cabe concluir sin mayor dificultad que cada persona ha
pasado por esta situación a lo largo de su vida, puesto que el nacimiento es el
inicio de un exilio: aunque se ignore cuál es el universo del que se procede… y
el conflicto que da lugar al destierro.
Lo
indiscutible es la aparición de la persona en un tiempo y un espacio concretos,
aprioris en los que tendrá que ventilar la supervivencia –sobre todo al
principio- gracias a la caridad ajena… de otros que como él, en su día fueron
exiliados: aunque ya no lo recuerden.
Pero
el éxito de esa misión demente que se llama existencia consiste en que el
protagonista llegue algún día a ser capaz de valerse por sí mismo e intentar
construirse un mundo lo más parecido al que su intuición o memoria cósmica le
dicen que pertenece. Para eso: elegir un lugar en el planeta que le permita
desarrollarse como siente y cree que debe hacerlo. Muchas veces, a la contra: pues
estará rodeado de exiliados que no saben que lo son… y muchas veces, xenófobos.
Elegir un lugar, un idioma, unas costumbres, unos compañeros con quienes
compartir ese tiempo apátrida hasta conseguir que su vida sea lo más semejante
a aquel paraíso perdido que no es la infancia.
La infancia sólo es la expulsión del paraíso, la etapa que inicia el exilio: un éxodo. Idealizarla significa haber sucumbido al “síndrome de Estocolmo”.





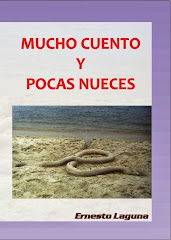




















_001.jpg)


No hay comentarios:
Publicar un comentario