Durante más de 20 años he sido un infiltrado. Practicando la observación participante, ese eufemismo con el que los antropólogos califican una variante científica del síndrome de Estocolmo. He de confesar que me integré de tal manera, que a día de hoy no sé si cuando lo digo soy sincero o me dejo llevar por el paripé con el que pretendo ser algo más de lo que soy. Lo cierto es que me impliqué en la vida de los funcionarios de tal manera que en la actualidad les considero mis hermanos (laboralmente hablando, claro) porque he participado de sus sueños y anhelos, he compartido sus preocupaciones y deseos; he sido uno con ellos en la difícil tarea de sobrevivir a cada día. Creo que la experiencia me ha humanizado, ciertamente, aunque en cierto sentido ya la he superado.
Largas temporadas he compartido el infierno ¿acaso esto me convierte en diablo? Sólo estaba ahí para humanizarme, no es responsabilidad mía el infierno de la vida. Mi contribución ha consistido –mejor dicho, lo ha pretendido- en intentar mejorar tan ingrata y tan incomprendida vida. Quizás no lo haya hecho muy bien, porque algunos veían en mí un enemigo (quizá era mi tarea de espejo, la pulida superficie de mi rostro devolviéndoles el suyo, tan abominable), puede que me equivocara en la interpretación teatral o los instrumentos. Pero independientemente de eso, mi aprendizaje queda ahí, sin duda.
Intento ahora pasar por el tamiz equitativo del arte literario toda esa experiencia. Puede que con eso me enfrente aún más con mis antiguos compañeros, pero se trata de una necesidad interna, una variante de la supervivencia.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






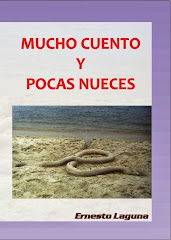




















_001.jpg)


No hay comentarios:
Publicar un comentario